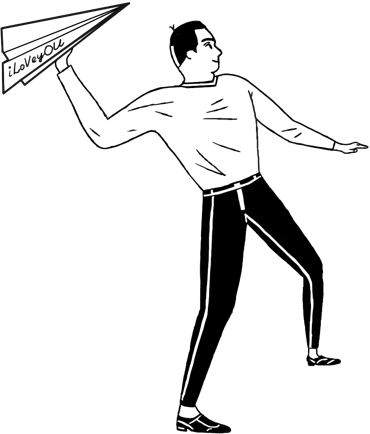es
Read in our apps:
iOS
·Android
Gramáticas de la creación
- Talia Garzahas quoted2 years agoPuede que el arte sea una incapacidad para ver el mundo tal como es, es decir, que sea una evasión en ocasiones patológica, otras veces meramente infantil
- Eithel Garciahas quoted5 years ago[Te enseñaré/ lo recóndito que se resiste a toda imagen,/ que no puede ser mostrado ni dicho,/ pero que se teje y se desteje con las lunas y los nenúfares,/ es todo/ y está más allá de la destrucción/ porque completamente fue creado/ sin forma alguna…]
- Eithel Garciahas quoted5 years agoQuizás la fantasía artística sólo recombina, hace un mosaico, yuxtapone por medio de montajes y collages lo que de hecho ya está ahí.
- Zakarias Zafrahas quoted2 days agocomplejas formalmente, más fascinantes e inagotables, ningún humano podrá ser ya considerado el mejor. En «el último análisis», reveladora frase, la máquina demostrará ser más poderosa (y cada vez más). Esto es lo que yo encuentro al mismo tiempo fascinante y profundamente triste.
Pero la duda más provocadora se encuentra precisamente en las fronteras de lo psicológico y lo filosófico. Un cierto número de jugadores que se ha enfrentado a los ordenadores, que ha participado en su programación, se pregunta en qué punto la velocidad y ramificación de las operaciones de cálculo rozan el ser «otra cosa». El escéptico respondería que nuestra diferenciación convencional entre cálculo y pensamiento debe ser revisada. En un contexto sometido a reglas como es el caso del ajedrez, calcular es pensar. Pero ¿es totalmente convincente esta reducción? ¿Son las conceptualizaciones espaciales y las previsiones generadas por el ordenador que parecen estar más cerca del «pensamiento» que del cálculo un proceso automático aunque arduo? Tras la quinta partida del campeonato, después de una serie maravillosa de jugadas, Kaspárov concluyó que Deep Blue «pensaba». Pero ¿no es su observación una muestra de exasperación antropomórfica? - Zakarias Zafrahas quoted2 days agoUn segundo obstáculo para la previsión responsable tiene que ver con los modelos subyacentes con la técnica misma de los nuevos media electrónicos. De un modo cualitativamente distinto al de las calculadoras mecánicas de Pascal y de Babbage, y también al de las primeras generaciones de ordenadores analógicos y digitales, incluso los más rápidos y capaces, las «máquinas inteligentes» (mind-machines) que se están programando ahora (con programas que diseñan y generan otros programas) y pragmáticamente previsibles en la actualidad son algo completamente distinto a una herramienta pasiva. Son mucho más que titánicas reglas de cálculo o «trituradoras de números». Pretenden simular, imitar los mismos procesos cerebrales que las han hecho nacer. Son, aunque en modelos reducidos, facsímiles, por así decir, de lo que creemos conocer del córtex humano y de la electroquímica de sus reticulaciones neurológicas. Seguro que en esta idea existe una trampa epistemológica. Lo que nosotros tomamos por las capacidades miméticas de estas máquinas podría ser el reflejo de las insuficiencias, de la ingenuidad de nuestras propias concepciones del cerebro y de la conciencia. Sin embargo, es de esta similitud intuitivamente percibida de donde surgen las alegorías, las mitologías fascinantes y terroríficas que rodean a los hiperordenadores que están siendo desarrollados hoy. Casi inevitablemente, atribuimos a esos monstruos chirriantes el reflejo, el duplicado del pensamiento humano. Cuando este paralelismo manifiesta unas capacidades analíticas y performativas que exceden las nuestras, el impacto psicológico y social puede ser desconcertante.
- Zakarias Zafrahas quoted2 days agolas formas de actividad humana, las categorías fundamentales de comunidad, de participación política, de intercambio y codificación del saber y del deseo serán alteradas. La analogía no será la de un cambio adaptativo sostenido y gradual, sino la de la mutación.
- Zakarias Zafrahas quoted2 days agoSi, como predicen los expertos, Internet contará en el 2005 con cerca de dos mil millones de usuarios, sirviéndose de bucles retroactivos controlados por ordenador para comunicarse y efectuar transacciones virtuales entre casi todas
- Zakarias Zafrahas quoted2 days agoY sucede lo mismo con las intuiciones futuristas y las innovaciones tecnológicas. A primera vista, se establece una equivalencia entre conocimiento y poder, entre el acceso a la información y su aplicación socioeconómica. En su misma arquitectura, las nuevas bibliotecas parecen gigantescos generadores, centrales eléctricas destinadas a transformar en rendimiento intelectual y social lo que pasa por ser conocimiento. Este proceso, este «rápido biorreactor», desarrolla su propio dinamismo inercial. Las colecciones deben estar completas, las adquisiciones no tienen fin. Siempre hay más combustible para almacenar. ¿Quién sabe si el próximo opúsculo o una publicación periódica aparentemente efímera no contiene alguna clave del universo? Tanto las leyendas como ciertas sabias conjeturas lamentan la posibilidad precisamente de que en el pasado tales claves se hayan perdido a causa de la destrucción o el descuido.
- Zakarias Zafrahas quoted2 days agoLa arqueología, la exhumación, la preservación y restauración del menor signo o vestigio del pasado despierta pasiones. Dos guerras mundiales han demostrado que las culturas son mortales, como dijo Valéry, y este descubrimiento ha suscitado una profunda angustia. Es tiempo de inventarios. La memoria debe ser documentada y almacenada antes de que sea demasiado tarde (el crepúsculo de Hegel). En esto interviene un oscuro y escatológico sentimiento, la sensación de final.
- Zakarias Zafrahas quoted2 days agoHe intentado demostrar en otra parte que la lectura del mundo en la imagen y formato del libro y de la obra de arte como su representación no ha sido una opción ni inalterable ni eterna. La garantía de la cultura escrita hebraica y helénica, de la analogía normativa entre los actos divinos y mortales de la creación, era, en su sentido más estricto, teológica. Como también lo fue la apuesta (dada por perdida en la deconstrucción y en el postmodernismo) por las últimas posibilidades de acuerdo entre el signo y el sentido, entre la palabra y el significado, entre la forma y lo fenoménico. Son directas las vinculaciones entre la tautología que emerge de la zarza ardiente, el «Yo soy» que otorga al lenguaje el privilegio de formular la identidad de Dios, por una parte, y, por otra, los postulados de concordancia, de equivalencia, de traducibilidad que, aunque imperfectos, enriquecen nuestros diccionarios, nuestra sintaxis y nuestra retórica. Desde una abrumadora distancia, por decirlo de algún modo, ese «Yo soy» ha dado forma a toda predicación. Ha extendido el arco entre el nombre y el verbo; un salto esencial para la creación y el ejercicio de la conciencia creativa en la metáfora. Cuando el fuego de sus ramas se ha extinguido o cuando se ha descubierto que no era más que una ilusión óptica, la textualidad del mundo, la agencia del lógos en la lógica –sea ésta de Moisés, de Heráclito o de san Juan– se convierte en «letra muerta».
fb2epub
Drag & drop your files
(not more than 5 at once)